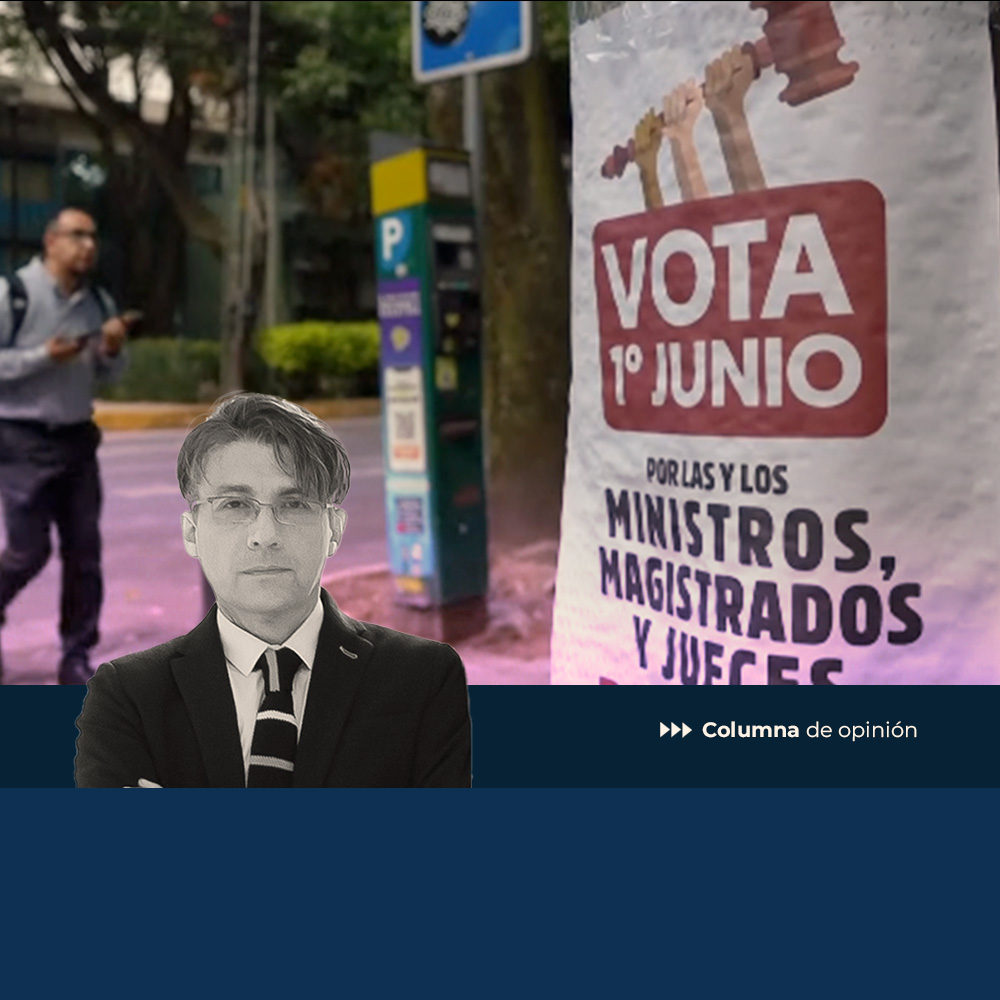Mi obsesión por la ópera llegó a tanto que en una ocasión coseché las últimas sandías que quedaban de una plantación de mi papá, le pedí a don Armando Espinoza que me acompañara en su carreta, y salí a venderlas por el valle (yo, que era de campo, pero nunca había cosechado nada).
Recuerdo que, para mis prejuicios, la ópera era un espectáculo anticuado y, por sobre todo, grotesco: una gorda vestida de ajustado terciopelo, prácticamente inmóvil y cacareando como una gallina clueca, simulando un brindis acompañada de un maquillado gritón de gran mostacho.
Un día, todavía niño en el campo, escuché en radio “El Conquistador” (la única que sonaba nítida junto con Pudahuel) una especie de ópera que, pude averiguar después, en realidad, no lo era. Se trataba de “La condenación de Fausto” de Berlioz. Ciertamente, esta obra vocal y orquestal tenía la agilidad, las indefinidas atmósferas de banda sonora cinematográfica, los estruendos que podían gustar a un niño. Grabé en un casete virgen las secciones que alcancé y, desde aquel día, sin hacerme cargo de la apariencia de quienes cantaban, pude disfrutar esa música haciendo cuenta que mantenía los ojos bien cerrados.
A partir de entonces, comencé a consumir casetes de música clásica y especialmente ópera (casetes, en un principio, pues el lector de cedés de aquel equipo no funcionaba). Cada vez que conseguía algún dinero, encargaba a quien viniera de una gran ciudad (Santiago, Viña del Mar), alguna nueva obra. ¿Cómo me las ingeniaba para conocer sus títulos? Consultaba la biografía de compositores en la enciclopedia y me decía: este me tinca. También, gracias al libro para niños del dibujante Jorge Dahm: “Un Stradivarius y 35 músicos para continuar”.
Mi obsesión por la ópera llegó a tanto que en una ocasión coseché las últimas sandías que quedaban de una plantación de mi papá, le pedí a don Armando Espinoza que me acompañara en su carreta, y salí a venderlas por el valle (yo, que era de campo, pero nunca había cosechado nada). En otra ocasión, hice la cimarra, viajé a Viña del Mar a bordo de distintos buses interurbanos, pagando pasaje escolar en todos ellos. Volví de noche al campo con “Cavalleria rusticana” y “La ópera de los tres centavos”.
Otros títulos se me fueron imponiendo de forma misteriosa. A fines de la década de 1990 se vendía en los kioskos la colección “La ópera paso a paso”. Yo conseguí dinero para comprar el primer fascículo (“La flauta mágica”), pero no para el segundo, que se vendía sin oferta de lanzamiento (“Tosca”). Me autoconvencí de que prefería la ópera germana a la italiana, así que rechacé adquirir el segundo. Sin embargo, la señora de un kiosko tapizado de Semanarios de lo insólito me dijo que no, que ella ya lo había encargado, que nadie más se lo iba a comprar y que, si andaba tan corto de dinero, me lo llevara igualmente y se lo pagara después. Lo hice. Y entonces conocí tempranamente una de las armonías más extraordinarias. Me perturbó la escena de la tortura psicológica a la protagonista en el segundo acto, con la que, según leí, Puccini había intentado, en sus propias palabras: “Hacer palidecer a Dios”. Y tuve que caminar mucho para evitar pasar frente a ese kiosko donde mi acreedora me aguardaba, terrible, exigente, invasiva “como la Tosca en teatro”.