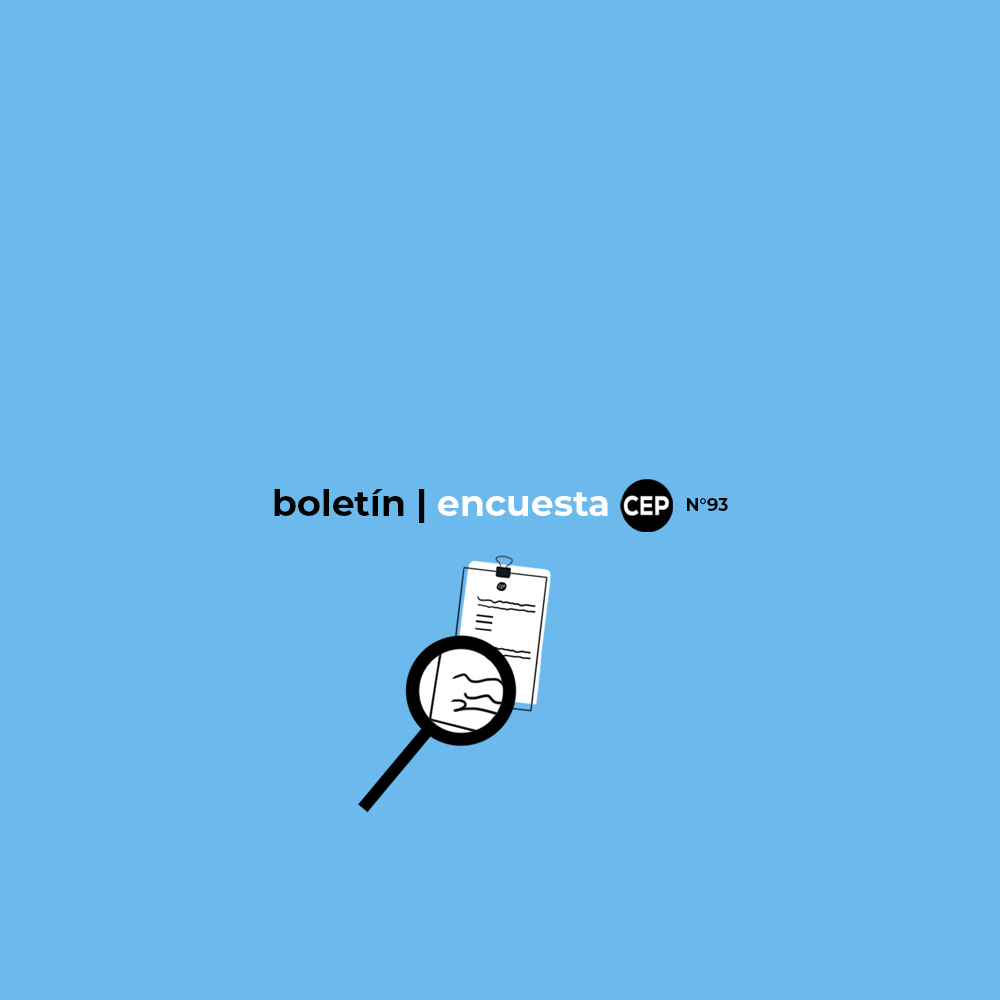Chile indiferente: cuando todo da lo mismo
Por Aldo Mascareño | Investigador senior CEP
¿Piensa usted que Chile está en decadencia? ¿Que la situación económica del país y la suya propia difícilmente podrían ser calificadas como buenas? ¿No se identifica ni con posiciones de izquierda ni de derecha y, por lo general, preferiría no responder cuando le hacen esa pregunta? ¿Sí? ¿De verdad? Entonces, ¡bienvenido al flamante club de los indiferentes!, el club del tercio de Chile en el que da lo mismo si, a estas alturas de la vida y del siglo XXI, nos gobierna un régimen democrático o uno autoritario.
El escenario
Aún al terminar la primera década de 2000 se podía sentir el optimismo de los años de la tercera vía. El autoritarismo venía a la baja y los indiferentes parecían una anécdota. No por optimismo, sino como una reacción nostálgica o un llamado de auxilio frente al desorden del estallido social, la preferencia por la democracia llegaba a su mayor valoración histórica en diciembre de 2019 (64,2%). Desde ahí, ‘cada día podía ser peor’, como lo revela la última versión de la Encuesta CEP (CEP 2025a).
La Figura 1 nos muestra el escenario en el que converge el primer cuarto de este siglo: un descenso de la preferencia por la democracia y un aumento de los indiferentes respecto de la forma de gobierno.


(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)
En 2017, en medio de los juicios del caso Caval, los indiferentes habían superado a quienes optaban por un gobierno autoritario ‘en algunas circunstancias’. Desde ahí, aumentaron hasta llegar a un 33,5% en 2025, han hecho descender la preferencia por la democracia a su nivel histórico más bajo (44,2%) y contuvieron alrededor del 18% a los ‘autoritarios por conveniencia’ —aquellos que prefieren un gobierno autoritario ‘en algunas circunstancias’. En otras palabras, los indiferentes crecen a costa de la preferencia por la democracia como forma de gobierno.
El crecimiento decisivo de este grupo parece menos asociado al estallido social que al período pospandemia. Un salto significativo tuvo lugar entre agosto de 2021 y diciembre de 2022, es decir, el momento en que la Convención Constitucional desplegó todas sus armas de guerra y fracasó. El segundo proceso constitucional, ahora con la táctica de la ‘batalla cultural’, también marcó un aumento —aunque menor— de la indiferencia.
A partir de ese momento, el crecimiento de los indiferentes ha sido de alrededor de 10 puntos porcentuales y es correlativo a la baja en la preferencia por la democracia. Las dos tendencias están próximas a encontrarse. Y cuando lo hagan, no habrá sorpresa sino cobro de responsabilidades, pues si el crecimiento de los indiferentes tiene lugar a expensas de la preferencia por la democracia, entonces el problema está en que la propia democracia y sus actores no han tenido la capacidad para convocarlos.
Las causas de esta distancia de los indiferentes con las formas de gobierno y con la democracia en particular se pueden encontrar en dos procesos constitucionales fallidos (Mascareño 2022; Mascareño y Rozas 2023), en un gobierno que prometía barrer ‘los últimos 30 años’ y que concluye con poco positivo a su haber, en el incremento de la delincuencia pospandemia (Rozas et al. 2024), en la consolidación del crimen organizado y la violencia en varias comunas de Chile (Gamarra et al. 2024a, 2024b), en la inmigración descontrolada en la zona norte (Chuaqui et al. 2024) y en perspectivas sombrías de crecimiento económico general (Vergara 2025), a las que se suma la experiencia de una ralentización económica al menos desde 2014.
Frente a tales problemas, las instituciones democráticas no han respondido con eficiencia y eficacia; entonces, el horizonte democrático se descompone y queda abierto para el crecimiento de la indiferencia por las formas de gobierno. Esto también se observa en la pérdida de identificación con el eje izquierda/derecha, con la falta de adhesión a los partidos políticos, con la mala percepción de la situación política (60% la evalúa como mala o muy mal) y con el desprestigio de los partidos políticos y el Congreso como las instituciones con menos confianza ciudadana (CEP 2025a).
Quiénes son los indiferentes
En la década de 1990, el indiferente empezaba a ser visible como un sujeto joven más bien apático; en la década de 2020 es uno no tan joven que llegó al convencimiento de que ‘hay que vivir la vida solo’. Entremedio pasó que fuimos más, más diversos y con proyectos de vida distintos, por lo que las instituciones creadas para un Chile más vertical y doméstico perdieron eficiencia y eficacia en el soporte de las demandas diferenciadas de un país que se hizo socialmente policéntrico.
El crecimiento de los indiferentes no es un fenómeno local. Si bien no se puede atribuir completamente a este grupo, el rechazo del proyecto de Constitución Europea en 2004, el Brexit en 2016 y varias votaciones locales en Europa parecen contar con su participación. Junto a fuerzas conservadoras y nacionalistas, la indiferencia cuenta dentro de los llamados euroescépticos (Startin y Krouwel 2013). En Estados Unidos se les asocia con el red neck y otras figuras políticamente silenciosas (Komporozos-Athanasiou 2022); en Rusia con los obyvatel, personas no muy atentas a lo que ocurre en el mundo, que no se meten en problemas y rechazan lo que no se ajusta a su experiencia local (Zahra 2010). Trump y Putin les están agradecidos. En Brasil, cuando las tendencias de la preferencia por la democracia (a la baja) y la indiferencia (al alza) llegaron ambas al 40% en 2018, fue electo Jair Bolsonaro para la presidencia (Hunter y Power 2019). La Figura 2 da una imagen inicial de cómo son en Chile.


(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)
Según la Figura 2, es más probable que las mujeres sean indiferentes. A su vez, es menos probable que los mayores de 65 años y quienes tienen educación media completa o superior sean indiferentes. Ven al país en decadencia y, si bien su situación económica puede no ser mala, es claro que no es buena. También es menos probable encontrarlos entre aquellos que exhiben alguna preferencia política clara (de izquierda o derecha), aunque tampoco se puede decir que sean ‘de centro’ (son más bien ‘excéntricos’). Y claramente es más probable que se ubiquen en estratos socioeconómicos medios y bajos.
Análisis adicionales —estadísticos y algorítmicos— muestran que los indiferentes tienen significativamente más confianza que democráticos y autoritarios en la Iglesia católica y menor en universidades y la empresa privada. Desconfían fuertemente de los políticos, porque ‘no escuchan a la gente’, no cumplen sus promesas y ‘se benefician entre ellos’. Se resignaron a que ‘hay que vivir la vida solo’, lo que expresa menos un sentido de individualidad radical que el hecho de que no cuentan con el soporte de la institucionalidad política y social para avanzar en sus planes de vida (Mascareño et al. 2025; Mascareño y Rozas 2023).
En 2021, el entonces fulgurante Partido de la Gente (PDG) —hoy prácticamente inexistente— hablaba de ‘la clase media emergente’, un grupo de estrato similar al que hoy muestran los indiferentes. Porque era emergente, su realización no estaba consolidada. Por ello el discurso PDG ofrecía seguridades: el uso de la fuerza para el control del crimen, freno de la inmigración, un orden de mercado libre de la corrupción de la elite, e instituciones robustas al servicio de ‘la gente’. En las campañas para el segundo proceso constitucional partidos de derecha e izquierda enarbolaron banderas similares, y con el incremento del crimen organizado y el aumento de la percepción de inseguridad, en los últimos tiempos se han agregado ofertas complementarias, como el porte de armas de fuego o la exclusión de extranjeros en escuelas, hospitales, en procesos de entrega de viviendas y en su derecho a sufragio universal, como lo sugirió el gobierno previo a las elecciones municipales de 2024. Está por verse qué acontecerá con las ofertas para las elecciones presidenciales próximas.
Entre incertidumbres y seguridades
Lo que agobia a quienes han sido o se han vuelto indiferentes, es haber buscado avanzar en su inclusión social durante los últimos 35 años para al mismo tiempo constatar que la realización de sus planes de vida —propios y familiares— sigue siendo demasiado incierta, principalmente por una economía mediocre, una criminalidad amenazante y una institucionalidad que no logra apoyarlos en tropiezos o que es insuficiente para compensar su incertidumbre. Esto solo produce una experiencia de desazón.
Cuando los riesgos se hacen inmanejables, las ofertas de seguridad inmediata se apalancan, aunque se adviertan irreales. Entonces, medidas como la recuperación de la nación como identidad fundante, el cierre de fronteras para extranjeros, el estado de sitio a costa de libertades públicas y privadas para combatir a delincuentes, la pena de muerte para deshacerse de ellos, la religión como fuente de verdades absolutas y autoridad epistémica general, ofrecen un camino de seguridad en medio del caos que experimenta el indiferente. Quienes transformen ese entramado de ‘seguridades naturales’ en programa político, tienen su atención; probablemente también la de quienes prefieren un gobierno autoritario en algunas circunstancias. Los unen las ofertas.
Un día pudo ser el PDG, otro Republicanos, Socialcristianos o algún independiente con arraigo territorial o digital. Pero el problema no está en ellos, pues si no existieran, serían otros, porque la experiencia de agobio por la profunda incerteza del futuro es real, no es políticamente inventada.
En la actualidad, nadamos en un océano tempestuoso en el que se mezclan democracia liberal, autoritarismo, populismo e indiferencia política. Ninguna es realmente dominante. La indiferencia por las formas de gobierno hace que el escenario político sea como el de una bandada de pájaros sobre la pradera, con desplazamientos impredecibles buscando una presa o evitando depredadores. Mientras la democracia liberal no vuelva a inspirar eficiencia, eficacia y una reconexión emocional con los planes de vida individuales o familiares, la bandada seguirá oscilando al viento o bajará a tierra en un campo minado.
En todo caso, la resolución de las debilidades institucionales no disolverá por completo la experiencia de los indiferentes, pero puede contribuir a reducir sus incertezas y a una mayor predictibilidad sobre el futuro de la democracia en Chile. Esto es relevante en años presidenciales, en los que siempre se abre la oportunidad para hacerlo peor, pero también para persuadir, bajo inspiración democrático-liberal, a aquellos que ya no ven en la política un vehículo para sus proyectos de vida.
Bibliografía
CEP 2023. Encuesta CEP 89, junio-julio. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-89/ [7 de mayo 2025].
CEP 2025a. Encuesta CEP 93. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-93-marzo-abril-2025/ [7 de mayo 2025].
CEP 2025b. Encuestas CEP. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/ [7 de mayo 2025].
Chuaqui, A., Mascareño, A., Rozas, J., Gamarra, C., Quijada, S. y Lang, B. 2024. El valor de la experiencia: dualidad y ambigüedad en la interacción entre migrantes y chilenos. Puntos de Referencia 689, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/el-valor-de-la-experiencia-dualidad-y-ambiguedad-en-la-interaccion-entre-migrantes-y-chilenos/ [7 de mayo 2025].
Gamarra, C., Rozas, J., Cardeiro, A. y Mascareño, A. 2024. El lado oculto del delito. Aproximaciones al subreporte de la delincuencia en Chile. Puntos de Referencia 711, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/el-lado-oculto-del-delito-aproximaciones-al-subreporte-de-la-delincuencia-en-chile/ [7 de mayo 2025].
Gamarra, C., Mascareño, A., Cardeiro, A. y Rozas, J. 2024. La distribución comunal del delito en Chile. Un análisis exploratorio en base a ENUSC 2023. Puntos de Referencia 718, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/la-distribucion-comunal-del-delito-en-chile/ [7 de mayo 2025].
Hunter, W. y Power, T.J. 2019. Bolsonaro and Brazil’s Illiberal Backlash. Journal of Democracy 30(1), 68-82.
Komporozos-Athanasiou, A. 2022. Speculative Communities: Living With Uncertainty in a Financialized World. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Mascareño, A. 2022. Abandonar la modernidad. Discurso y praxis decolonial en la Convención Constitucional chilena. Puntos de Referencia 597, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://c22cepchile.cl/publicaciones/abandonar-la-modernidad-discurso-y-praxis-decolonial-en-la-convencion-constitucional-chilena/ [7 de mayo 2025].
Mascareño, A. y Rozas, J. 2023. Democracia y autoritarismo a 50 años del golpe de Estado. Un análisis de la Encuesta CEP 2023. Puntos de Referencia 673, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://c22cepchile.cl/publicaciones/democracia-y-autoritarismo-a-50-anos-del-golpe-de-estado-un-analisis-de-la-encuesta-cep/ [7 de mayo 2025].
Mascareño, A., Rozas, J. y Gamarra, C. 2025. Indiferentes, ‘porque hay que vivir la vida solo’. El antisujeto de la historia posdemocrática. Puntos de Referencia. Centro de Estudios Públicos [en prensa].
Rozas, J., Chuaqui, A. y Mascareño, A. 2024. Del hampa al narco. El peligro inminente de la violencia en Chile. Voces del CEP 8, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-08-agosto-2024/ [7 de mayo 2025].
Startin, N. y Krouwel, A. 2013. Euroscepticism Re‐galvanized: The Consequences of the 2005 French and Dutch Rejections of the EU Constitution. JCMS: Journal of Common Market Studies 51(1), 65-84.
Vergara, R. 2025. El momento económico internacional y nacional. Puntos de Referencia 723, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/el-momento-economico-internacional-y-nacional-abril-2025/ [7 de mayo 2025].
Zahra, T. 2010. Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis. Slavic Review 69(1), 93-119.
Nota
Agradezco a César Gamarra la producción de las Figuras 1 y 2, y a Juan Rozas el procesamiento digital de datos textuales de Encuesta CEP 89 (CEP 2023). También a Sebastián Izquierdo, Sylvia Eyzaguirre y César Gamarra por sus comentarios a una versión preliminar de este texto.
Sobre el autor
Aldo Mascareño es doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Actualmente, es investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), editor general de la revista Estudios Públicos e investigador principal del grupo de humanidades digitales C22. Es también profesor de Sociología en la UAI.


Además del profundo análisis de nuestro investigador senior, Aldo Mascareño, sobre la figura de “los indiferentes”, el equipo de Opinión Pública del CEP quiere compartir breves apuntes sobre cinco aspectos que también dejó en evidencia la última encuesta –cuya base de datos completa está desde ahora disponible– y que dan algunas luces sobre la sociedad chilena.
1. Conflictos entre hombres y mujeres


(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)
La Encuesta CEP ha medido la percepción de conflictos entre distintos grupos a través de los años. En la presente medición, se observa un aumento generalizado en este ítem: todos los grupos considerados superan el 50% en respuestas que califican los conflictos como ‘muy fuertes’ o ‘fuertes’.
Destaca particularmente la percepción de conflicto entre mujeres y hombres. Si bien a nivel agregado un 51% lo percibe como ‘muy fuerte’ o ‘fuerte’, el desglose por sexo revela diferencias trascendentes. Como se presenta en la Figura 1, un 59% de las mujeres percibe conflictos ‘muy fuertes’ o ‘fuertes’ entre ambos grupos, frente al 43% de los hombres. Este contraste representa una brecha de 16 puntos y se ha ampliado sostenidamente en el tiempo: en comparación con la medición de julio-agosto de 2013, la percepción creció 25 puntos porcentuales entre las mujeres y 14 puntos entre los hombres. Así, la diferencia entre ambos sexos aumentó de 2 a 16 puntos en los últimos 12 años.
2. Mejorar el nivel de vida: pasado vs presente


(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)
El gráfico muestra qué aspectos influirían más en una mejora en el nivel de vida para jóvenes y adultos mayores. En casi tres décadas (1996-2025), los menores de 35 años consideran que el aspecto más relevante sigue siendo comprar una casa o departamento, con un aumento de 5 puntos porcentuales; lo que no deja de ser problemático, ya que este grupo es ahora menos capaz de adquirir una vivienda que en períodos previos. En tanto, para los mayores de 55 años lo es comprar más o mejores alimentos con una disminución de 55 a 47%.
Una cifra que ha cambiado en los últimos 29 años es que los mayores de 55 valoran más poder salir de vacaciones anualmente, aumento de 17 a 33%, por sobre otros aspectos como tener una casa en un lugar de descanso o cambiarse a una vivienda mejor. Para los menores de 35 también aumenta el salir de vacaciones todos los años, aumentando de 15 a 22%, pero en este caso es la sexta prioridad, mientras que es la segunda entre los adultos mayores.
3. Ausencia de Redes


(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)
Hoy en día es ampliamente reconocido que las carencias no solo deben medirse por aspectos materiales. Algunos enfoques hacen énfasis en las capacidades, y otros en las interacciones con el entorno. La introducción de la medición de pobreza multidimensional en la Encuesta Casen de 2013 así lo refleja.
En la presente medición de la Encuesta CEP consultamos sobre a quién recurrirían las personas en caso de necesidad de dinero, búsqueda de trabajo, tristeza, enfermedades y ayuda en cuidados. La Figura 3 presenta estos resultados, y revela la importancia del factor etario en la medición. Cuando se consulta sobre a quién(es) recurriría en caso de que necesitase una suma importante de dinero, un 21% indica ‘a nadie’. Si desagregamos por tramo etario, se observa que esta ausencia de redes de apoyo se concentra en los mayores de 55 años, con 30% de ellos indicando esta alternativa. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta las proyecciones de población, las cuales indican que para 2050 los adultos mayores alcanzarán el 30% de la población.
Por otro lado, la Figura 3 también muestra un enlace intergeneracional importante, probablemente relacionado con la distribución de funciones dentro de la familia, según la edad. El tramo etario menos afectado es de los menores de 35 años, donde solamente un 11% se encuentra en una situación de ausencia de apoyo. Una fracción importante de ellos —casi la mitad— acudiría a sus padres. En contraste, 27% de los adultos mayores a 55 recurriría a sus hijos en búsqueda de apoyo. Esto ocurre en los extremos —menores de 35 y mayores de 55— mientras el tramo medio recurre a la pareja u otros familiares.
4. ¿La satisfacción con la vida depende de mi situación económica?


(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)
A nivel general, existe una percepción positiva respecto a la situación económica personal. Según la Encuesta CEP, aunque solo un 11% de las personas califica la situación económica del país como ‘buena o muy buena’, un tercio (33%) tiene esa misma percepción sobre su situación económica personal, alcanzando el nivel más alto desde 2007. Aunque persisten diferencias según características sociodemográficas —con percepciones más negativas entre mujeres, personas de mayor edad y de menor nivel educativo y socioeconómico–, el optimismo personal es considerablemente más alto que en mediciones previas. Solo un 17% evalúa negativamente su situación económica personal, frente al 49% que tiene una visión negativa de la situación del país.
Al profundizar en esta percepción económica, se observa que entre quienes evalúan positivamente su situación económica, un 88% declara estar satisfecho con su vida en general, lo que resulta esperable. Sin embargo, destaca que incluso entre quienes consideran su situación económica ‘mala o muy mala’ (17%), un 45% se declara satisfecho con su vida, lo que sugiere que factores distintos a lo económico también influyen en la percepción de bienestar general.
Al analizar la satisfacción en aspectos específicos de la vida, surgen diferencias relevantes según la percepción económica personal. La Figura 5 muestra que quienes evalúan negativamente su situación económica tienden a estar más insatisfechos en todas las dimensiones, siendo la mayor brecha en la satisfacción con su situación financiera, seguida por la satisfacción con el trabajo, lo cual es coherente dado el vínculo entre ingresos y empleo. En contraste, la relación con los hijos es el único ámbito donde la diferencia es pequeña, lo que podría explicarse porque las relaciones familiares no dependen exclusivamente de la situación económica, sino también de factores afectivos, emocionales y culturales.
5. ¿Qué valoran en un presidente aquellos que no se definen políticamente?


(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)
Según los datos históricos de la Encuesta CEP, una proporción relevante de la población no se identifica con ninguna posición en el eje izquierda-derecha. La medición más reciente confirma esta tendencia: un 26% de los encuestados no sabe o no responde la pregunta sobre su ubicación política.
Frente a este desapego político, y en un contexto del voto obligatorio y a menos de dos meses de la primaria presidencial, es pertinente revisar qué atributos se valoran de un liderazgo presidencial. La Figura 5 muestra que, al igual que quienes sí se ubican en el eje político, la ‘honestidad y confiabilidad’ es el atributo más importante. Sin embargo, entre quienes no se identifican políticamente, destacan con mayor fuerza características asociadas a la cercanía y sensibilidad social, como la ‘preocupación por los problemas reales del país’ y la ‘preocupación por los problemas de personas como uno’. Esto sugiere que, más allá de una identificación partidaria, este segmento valora una figura presidencial que conecte con sus experiencias cotidianas y necesidades concretas.


En nuestro canal de YouTube ya está disponible la comparecencia de Sandra Quijada, coordinadora de Opinión Pública CEP, con todos los datos de la edición 93 de la Encuesta CEP.
Además, aquí podrás descargar la presentación completa junto a sus anexos.
Recordamos que ya está publicada en www.cepchile.cl la base de datos completa de la Encuesta CEP 93 para acceso libre de la comunidad académica y el público en general.